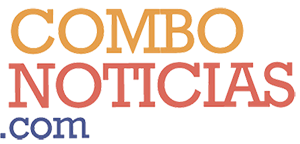La docencia es, sin dudas, una profesión muy decisiva para el futuro del país, sin embargo, en la Argentina recibe poco reconocimiento. Los docentes enseñan en condiciones laborales adversas, con sueldos que no alcanzan, múltiples trabajos, y escasas oportunidades de desarrollo profesional. Todo esto configura un panorama preocupante que se agrava por la falta de datos, planificación y de continuidad en el tiempo de las políticas educativas.
Para reconstruir un sistema que ha dejado de responder a las necesidades de la sociedad, pero por sobre todo de los estudiantes, ya que solo 13 de 100 terminan la secundaria en tiempo estimado y con los conocimientos suficientes, es urgente poner en el centro del debate educativo qué pasa con los docentes. Es necesario estudiar, proponer cambios e implementar políticas desde tres dimensiones claves de la cuestión docente: formación, carrera profesional y salarios.
La oferta de formación docente en Argentina es vasta, pero profundamente desarticulada. Actualmente, más de 1300 institutos conviven con universidades, con escasa coordinación, sin estándares comunes y con propuestas curriculares dispares. En el reciente informe “Institutos de formación docente”, de Argentinos por la Educación y Romina De Luca, investigadora del Conicet y del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS), se observa una contradicción alarmante: mientras disminuye el interés por estudiar docencia, se siguen creando institutos. A nivel nacional, el total de estudiantes de carreras de formación docente pasó de 523.169 en 2015 a 498.443 en 2024. Sin embargo en algunas provincias, como San Luis, por ejemplo, la oferta para estudiar docencia creció un 67%, y en Chaco, un 35%. Surge entonces la necesidad de repensar el propósito de esta expansión y el perfil de los futuros docentes que se busca formar.
Además, crecen los egresados docentes, pero no la cantidad de alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria. En los últimos diez años, la cantidad de docentes graduados aumentó un 54%, mientras que la matrícula escolar solo creció un 1%, y se espera que baje un 31% más en los próximos años, por la caída de la natalidad. Este desajuste pone en cuestión no sólo la eficiencia del sistema formador, sino su impacto económico: una alta planta docente sin inserción atenta directamente contra el salario y la sostenibilidad del sistema.
El salario docente sigue siendo uno de los más bajos entre las profesiones con formación equivalente. Según otro informe de Argentinos por la Educación, ocupa el puesto 15 entre 18 actividades. A esto se suma que el 29,3% de los docentes trabajan en más de una escuela y muchos deben complementar sus ingresos con otras actividades, mientras que el promedio de la región es del 9,8% de los docentes. Argentina, además, encabeza el ranking de América Latina en feminización de la docencia: el 94% de las maestras de primaria son mujeres, mientras que en la región, el promedio es de 74,2%. La precarización de la profesión también es una cuestión de género.
Reconstruir la docencia como profesión exige algo más que discursos bien intencionados. Es preciso el reconocimiento simbólico, inversión sostenida y planificación estratégica. La Secretaría de Educación de la Nación y el INFoD (Instituto de formación docente) deben liderar este proceso, pero no pueden hacerlo solos. Hace falta un verdadero pacto federal, con políticas articuladas entre nación y provincias, y con participación activa de los propios docentes.
No se trata de romantizar la vocación ni de exigir sacrificios eternos. Se trata de dignificar una profesión clave para la democracia. La calidad educativa no puede pensarse sin condiciones dignas para quienes enseñan. Y eso incluye salario justo, formación y carrera pertinente.
La autora es analista de datos de Argentinos por la Educación.